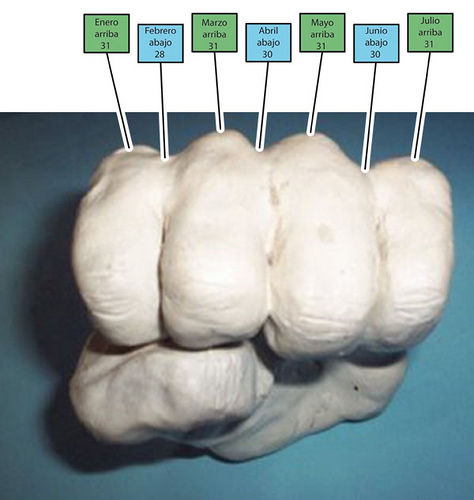Cómo su vida se desvaneció en mis manos
Febrero. Año 2039
Estoy en el centro de la habitación. Esther está llorando en frente de mí, y yo estoy en shock. Mis músculos están tensos sosteniendo su cuerpo, pero no puedo moverlos a voluntad. No sé, siquiera cómo puedo seguir respirando, y llevo varios minutos sin parpadear. Mis brazos, mis piernas no responden, quiero dejarla en el suelo, quiero gritar, quiero dar puñetazos contra todos los objetos a mi alrededor, quiero cerrar los ojos y quiero explotar y dejar de existir. Pero mi cuerpo sigue sin responder a pesar de que millones de ideas rondan mi cabeza, cientos de imágenes pasan delante de mí, pero no puedo parar ninguna y fijarme en los detalles. No paro de ver sucesos de mi vida, y opciones sobre todo lo que podía haber hecho y no hice, sobre momentos en los que actué y debí quedarme quieto.
Tenía su pelo largo se enredado entre mis brazos y una extraña sensación en el ambiente, ya no la sentía a ella, pero seguíamos siendo tres personas en la habitación, había alguien ajeno, a quien no conocía en la habitación. No creo en espíritus, ni en el más allá, y no sé cómo explicar este momento, esta presencia. Por un lado angustia, y por otro, paz. Pero esta especie de presencia no era Amaranta, no era mi hija.
Este fragmento pertenece a una de esas historias que entran en mi cabeza un momento y necesitan ser plasmadas para salir de ella. Estoy repartiéndola en varios posts de este blog porque me ha salido demasiado larga. Los capítulos no están por orden cronológico. Por ahora puedes leer:
Sé que no es mi culpa, sé que luché todo lo que pude para que nada de esto sucediera. Pero aunque debería tener la conciencia tranquila, no la tengo, y en los ojos de Esther veo rabia, una ira inconmensurable. Sé que ella me culpa. Y no hay nada que pueda hacer para mejorar la situación.
Pasado un rato rompo a llorar. Los hematomas en el cuerpo de Amaranta cada vez están más marcados. Su pequeño corazón no ha dejado de luchar contra la amenaza que yo dejé que tuviera desde el día en que nació. Lentamente dejo su cuerpo en el suelo, con mucho cuidado, posando cuidadosamente su cabeza en un cojín. Miro a Esther, me dirijo a ella y la abrazo. La habitación parece más oscura y el tiempo pasa muy lento, hace cinco minutos aún teníamos un ápice de esperanza, estábamos animando a mi preciosa hija de ocho años, siguiendo su respiración y rezando para que no fuera la última. Pero en el fondo sabíamos que este momento llegaría, aunque nos resistimos con todas nuestras ganas.
De repente se escucha un sonido, bajo y repetitivo, que viene del cuerpo de mi hija. Giro la cabeza y veo que su cuerpo tiene algunos espasmos producidos por los nanobots que aún están en su cuerpo y se resisten a morir. Los nanobots que han causado su muerte. Un sentimiento muy fuerte y profundo de rabia quiere salir de mí y no sé cómo expulsarlo. Mi cabeza tiene cientos de pensamientos cada segundo, y acelero mi respiración, me levanto de un bote y voy corriendo hacia la terraza de mi casa para gritar con todas mis fuerzas. No puedo más.
Abril. Año 2040
Me encuentro en el mismo salón en el que hace poco más de un año vi morir a mi hija. La diferencia es que ahora no hay muebles, no hay cortinas y puede entrar toda la luz de la terraza. Hace muy buen día. He reducido toda mi vida a una maleta con algo de ropa y una mochila donde llevo mi portátil. Doy una vuelta por la casa para visitar por última vez cada una de las habitaciones. A cada paso que doy se escucha fuerte el sonido de mis zapatos contra el suelo, al mismo tiempo que se aprecia una ligera reverberación. La casa suena muy vacía. Voy por el pasillo. Paso la mano por algunas de las manchas de las paredes que me recuerdan la familia que un día tuve, me recuerdan que aquí fuimos felices. Hubo momentos difíciles, pero pudimos salir adelante. Aunque poco después de la muerte de Amaranta yo me cerré al mundo. Pasé muchos días sin salir de casa y me centré al cien por cien en mi proyecto. Pasaba los días y las noches delante del ordenador, casi sin comer, casi sin dormir. El proyecto se volvió una obsesión. Aunque aparentaba estar bien, era la manera que tenía mi cabeza de detener el tiempo, la manera que tenía yo para evitar enfrentarme al mundo.
En octubre perdí el trabajo. Yo levanté esa empresa desde cero. Pero llevaba varios meses sin aparecer por la oficina, sin contestar correos electrónicos, sin preocuparme de la gestión de proyectos. Mi socio, David, me cubrió durante un tiempo, pero llegó el momento en el que ya no era sostenible. Lo entiendo. David me dio muchas oportunidades, pero yo no contesté. Hasta que un día se ofreció a comprar mi parte de la empresa. En ese momento fue cuando de verdad comprendí lo que estaba pasando.
Esther y yo casi no hablábamos esos días, porque era inevitable cruzar más de dos palabras y no ponernos a llorar o peor aún, a gritarnos. Así que la conversación más larga que tuvimos en meses fue para decirle que dejaba la empresa, tendríamos algo de dinero, pero ya no tendríamos una fuente de ingresos. Yo no tenía cuerpo para trabajar, es más, solo quería continuar con mi proyecto. Pero no podría aguantar a clientes, ni compañeros de trabajo, ¡hay días que no me aguanto ni yo! Cuando le comenté esto, parece que le dio igual, aunque fue decirle el dinero que me daría David por la empresa y… mejor no recordar cómo continuó la conversación. En esos días, hablé con David para negociar algo más de dinero, aunque la facturación había caído al perder a tres de los clientes más importantes, por mi culpa, y mi ausencia. Así que acepté el dinero que me ofreció en un primer momento. Tuve un gran problema en casa esos días, porque yo seguía centrado en mi ordenador, durmiendo poco y evadiéndome del mundo, mientras Esther empezó a trabajar de maestra de inglés en una academia para niños pequeños. Prácticamente los días pasaban y casi no me enteraba de cuándo salía ella de casa y cuando volvía de trabajar. Imagino que ella me vería como una estatua, sentado delante del ordenador cuando marchaba y sentado cuando volvía, prácticamente no coincidíamos en la cama y las pocas horas que sí, cada uno estaba en un lado, con una gran zona desmilitarizada de sábanas entre los dos.
Algunos días me parecía escucharla llorar desde la habitación donde trabajo. Pero, aunque una parte de mí quiere levantarse y, al menos, abrazarla, mi cuerpo no responde y sigo sentado, tecleando, inmerso en mis algoritmos. Diciéndome que cuando termine esta parte del código me levantaré y haré lo que se supone que debo hacer. Aunque el momento nunca llega, y cuando termino de teclear, tengo un nuevo problema que resolver. Y, cuatro tazas de café más tarde, cuando me despego de mi silla, ella está dormida.
Entro en la cocina, y todavía puedo recordar cuando reservábamos el día del cumpleaños de Amaranta para preparar una tarta entre los tres. Es cierto que un par de veces me ha tocado ir a una pastelería para comprar la tarta, porque no nos quedó demasiado bien. Miento, fue un desastre, aunque nos lo solíamos pasar muy bien mientras la preparábamos. Y muchas veces acabábamos embadurnados. Aún puedo sentir las carcajadas que se le escapaban a la pequeña. Bueno, el último año, fue el único año que no preparamos tarta. Ese enero ella estaba ya muy enferma. Bajé a la pastelería a comprar la tarta. Llevaban un par de años haciéndola sin azúcar, y no tenía el mismo sabor. Este año no hubo invitados, solo estuvimos los tres, repartimos una porción de tarta cada uno, y ninguno nos la terminamos. Amaranta, la vomitó; Esther y yo no pudimos comer más, y lo que sobró de tarta se quedó en el frigorífico hasta el día de su muerte. Aquel día me costó un mundo tirar la basura, y echar la tarta al contenedor subterráneo.
Me acerco a la habitación de mi hija, sigue siendo la habitación más alegre de la casa, al menos la única que tiene algo de color. Las paredes tienen la parte de abajo verde, como si fuera hierba, una franja de un metro más o menos de un tono rosa o pastel, y hasta el techo de azul cielo. Toco el marco de la puerta, que aún tiene algunas marcas que hacíamos a medida que la pequeña iba creciendo algunos centímetros, y ella orgullosa señalaba su última marca. Recuerdo también aquellas noches que me sentaba a leer con ella y muchas veces no dejaba de anticiparse preguntando qué iba a pasar después. Una mezcla entre curiosidad e impaciencia que a veces alargaba la hora de ir a la cama. Y no me quejo, al contrario.
Paso por el dormitorio, y no puedo evitar pensar en lo que ha pasado en estos dos últimos meses. Esther, y no la culpo, se hartó de que no hablara con ella, de que no le hiciera caso, y de que no haya superado los problemas. Ella también me ha dado muchas oportunidades, se ha acercado a mí multitud de veces, y ha intentado hablar conmigo. Y aunque, parte de mi cabeza, quería reaccionar y responder, estaba peleado con la otra parte y mi cuerpo se mostraba impasible, inerte. Finalmente me planteó vender la casa y yo acepté. Afortunadamente, su hermana Casandra se ha encargado de todo. Esther se mudó unos días con su hermana mientras buscaba un piso de alquiler, y se llevó algunos de los muebles consigo. El resto de muebles, ropa, electrodomésticos y demás cacharros que se acumulan en un hogar, ha sufrido diferentes finales. Algunos los hemos vendido, otros los hemos regalado a amigos y conocidos, casi toda la ropa ha terminado en contenedores que, espero que haya recibido gente que de verdad la necesite y muchas otras cosas las hemos tirado a la basura, o más bien, dejado delicadamente junto al contenedor para que alguien que crea que lo puede utilizar lo coja.
Casi sin darme cuenta, la casa ha ido quedando más y más vacía, hasta que sólo quedo yo, con esta maleta y esta mochila. Poco a poco voy tirando de la maleta y acercándome a la puerta, intentando dar un último vistazo a la casa. Me detengo en la entrada, cierro los ojos, respiro hondo, me tomo un instante, intentando mantener la mente en blanco. Extiendo el brazo para abrir la puerta. Con la puerta abierta, dejo mis llaves sobre una repisa. Aunque poca gente tiene cerraduras clásicas, a mí me siguen gustando, la tecnología biométrica para el hogar no la veo suficientemente avanzada, conozco los sistemas y conozco sus carencias y la poca seguridad que proporcionan. Me detengo, y me cuesta andar, es difícil abandonar una casa así. Es como si todo lo vivido fueras a olvidarlo, como si pasar página fuera renunciar a tu pasado. Sé que no es así, pero me cuesta.
Salgo de la casa y todavía no tengo un destino marcado. Quiero empezar una nueva vida, necesito una nueva vida.
¿Continuar leyendo?
Para seguir la historia, mira el siguiente capítulo Un día normal en el 2040. Espero que te guste.
Licencia
Foto principal: Cristian Newman