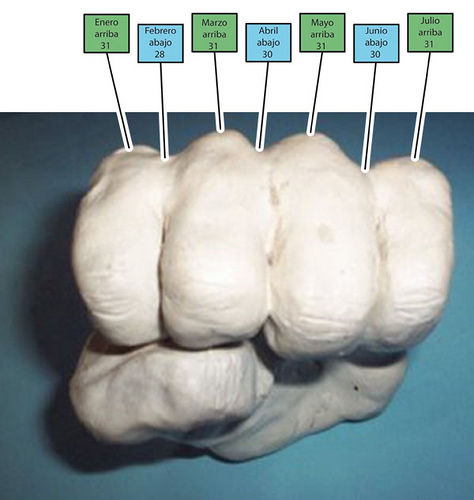Imperecedero
Año 2038
Son las seis de la tarde. Acabo de salir del trabajo, aunque podía haber salido hace horas. Me he quedado un poco más haciendo una tarea de última hora, de esas que piensas que terminarás en diez minutos y terminas al cabo de las dos horas. Aún así, se me ha hecho raro salir tan temprano a la calle. Esther siempre me dice que mi cerebro se mueve a velocidades relativistas y lo que para mí es una hora, para el resto del mundo pueden llegar a ser días. Hoy es uno de esos días en los que podía, perfectamente, haber sido un buen jefe y mandar a todo mi equipo a casa pronto. En realidad no teníamos que hacer nada urgente. Pero ahora me encuentro en un atasco y llego tarde a la cita más importante de mi vida.
Este fragmento pertenece a una de esas historias que entran en mi cabeza un momento y necesitan ser plasmadas para salir de ella. Estoy repartiéndola en varios posts de este blog porque me ha salido demasiado larga. Los capítulos no están por orden cronológico. Por ahora puedes leer:
En este momento, me encuentro en el coche de mi amigo y socio David. Él se ofreció a llevarme, aunque llevamos más de diez minutos y no parece que el tráfico avance. Estoy muy nervioso, no dejo de mirar para todos lados, me tiemblan las piernas y siento un hormigueo incesante en las manos. De repente, sin pensármelo dos veces, me desabrocho el cinturón de seguridad, abro la puerta y, sin tener muy claro qué hacer, salgo corriendo del coche. Estoy en medio de la Avenida de Andalucía, corriendo entre los coches, dejándolos atrás. A decir verdad, estoy histérico, en mi vida, en muy pocas ocasiones no he pensado dos veces lo que voy a hacer. Y, definitivamente, el día de hoy, será uno de ellos. Mientras sigo corriendo, veo a lo lejos una parada de préstamo de bicicletas. Fijo mi rumbo y me dirijo a ella a toda velocidad. Hacía años que no montaba en bicicleta y como dicen, nunca se olvida, además, hoy nada podrá salir mal. Ya en el puesto, escojo una de las que veo en mejor estado. Acerco mi mano al poste donde se encuentra anclada para que el identificador de mi reloj de pulsera me permita cogerla. Por suerte, hoy en día el Ayuntamiento dispone de un sistema de identificación único para todos los servicios de la ciudad. Aunque mi mayor suerte ha sido que hoy no hubiera ningún fallo. Me monto en la bicicleta y empiezo a pedalear con todas mis fuerzas.
¡Necesito ir al hospital! El camino más corto es seguir toda la avenida hasta el final, girar pasada la antigua plaza de toros, actual museo del siglo XX y callejear un poco a partir de ahí. En coche habría que dar algo más de rodeo, pero iré más rápido así. Avanzando por la Avenida, pasando el puente sobre el Guadalmedina, veo el motivo del atasco. Hay una grúa enorme sobre la carretera. Lamentablemente la grúa ha caído sobre dos coches, y dudo que sus ocupantes hayan podido sobrevivir a tal accidente. Ahora mismo hay varios camiones de bomberos, y máquinas neumáticas intentando levantar lo que queda de grúa. Para agilizar el rescate han cortado la estructura en trozos pequeños. Y, seguro que antes de retirar nada, han hecho que unos drones forenses sobrevolaran toda la zona para poder hacer una recreación de todo este entorno, de esas que suelen poner en televisión cuando ocurre un desastre o un accidente y todavía no han conseguido que sean válidas en un juicio. Este accidente me retrasará un poco más, intentaré ir por una calle paralela.
Extrañamente, mis piernas no están cansadas, la adrenalina gobierna mi mente ahora mismo, y no puedo parar de pedalear, esquivando algunos coches y saltándome algún semáforo. Por un lado, espero que hagan la vista gorda porque, seguro que los dispositivos de control de tráfico han detectado mi bicicleta, y saben perfectamente quién soy. De todas formas, el sistema, en última instancia sigue siendo manual y creo que hoy, toda la atención en este momento está puesta en el accidente que acabo de pasar. Súbitamente, mi reloj de pulsera vibra, ¡es un mensaje de Esther! Mientras pedaleo, suelto del manillar la mano donde está mi reloj y dibujo un signo “menor que” con el dedo. Mi pulsera detecta el gesto para escuchar el mensaje en el manos libres. Hoy en día, casi todos llevamos un pequeño dispositivo en el trago de la oreja, como una especie de piercing, con el que podemos comunicarnos. Estos pequeños dispositivos se comunican de manera inalámbrica con pulseras, teléfonos móviles u ordenadores. El mensaje es de Esther y de su voz escucho las palabras que más miedo me da escuchar:
– Héctor, eres padre, y no has estado aquí –
Esas palabras sonaron como una guillotina rompiéndome en dos. Mi hija acaba de nacer, y no he estado allí, no sé si me lo podré perdonar. Al mismo tiempo, esas palabras despiertan en mí la mayor felicidad que jamás he experimentado. Mi pequeña ya está en este mundo, y voy a pasar el resto de mi vida intentando que esté orgullosa de mí.
Aún me queda algo de camino, y a esta hora, las calles del centro de Málaga están abarrotadas. Se escuchan algunas sirenas, a lo lejos. Yo, huyendo del tráfico he acabado en una calle muy larga y estrecha que da a la Plaza de la Marina, pero sólo hay un carril y voy en dirección contraria. Voy esquivando algunos coches subiendo a la acera, intentando no pillar a nadie. Afortunadamente he llegado al final de la calle, aunque he estado dos veces a punto de caerme, pero la euforia que tengo dentro no me lo ha permitido. El resto del camino no creo que sea demasiado duro, es casi todo línea recta. Sólo tengo que intentar ir a la máxima velocidad.
Cuando llego al hospital, casi a doscientas pulsaciones por minuto, me acerco al mostrador de información y pregunto por la habitación. Sé que no se me entiende nada, estoy jadeando, casi le debo oxígeno a mi cuerpo y estoy acelerado y sudado. Si yo fuera la recepcionista no me dejaba entrar, pero aún así, ella se ha mostrado muy educada y, aunque he tenido que repetir la pregunta varias veces, al final ha logrado entenderme. Debo subir a la quinta planta. Veo de reojo cómo hay dos personas acercándose ahora mismo al ascensor y voy corriendo antes de que se monten y cierren la puerta. ¡Por fin puedo respirar! Los ascensores de los hospitales son muy lentos, y seguro que me da algo de tiempo a recuperarme.
No puedo dejar de mirar el indicador led que me dice por qué planta va el ascensor, aunque al mismo tiempo una voz va indicando la misma información. Intento respirar hondo para recuperarme de la fatiga del trayecto en bicicleta, pero mis pulsaciones no bajan debido a mi nerviosismo.
Tercera planta. Cuarta planta, cierro los ojos y trago saliva, intento relajar mi respiración y doy una larga inspiración. Quinta planta, el momento ha llegado. Espiro lentamente, mientras siento cómo mi corazón, aunque un poco más lento, late más fuerte. Abro los ojos, esperando que se abran las puertas del ascensor, pero estos segundos se tornan una eternidad. De repente escucho cómo empiezan a moverse los motores de las puertas automáticas, y sonrío. La sonrisa dura muy poco, lo primero que veo nada más abrir las puertas es cómo Casandra, mi cuñada, viene hacia mí. Pienso en bajar la mirada, pero no voy a lograr nada, así que la miro intentando actuar con naturalidad. El tramo de pasillo hasta el ascensor se ha transformado en un ring y tengo todas las de perder. Casandra clava su mirada en mí y, no precisamente de forma amistosa. Salgo del ascensor, camino unos pasos hasta donde está ella y me dispongo a saludarla cariñosamente. Ella permanece inmóvil.
– Llegas tarde – Dice muy seria, enfadada. Su voz está llena de ira. – ¡Y encima vienes sudado! –
– Hola Casy, ¿puedo verlas? – pregunto, suavemente.
– No – responde con el mismo tono de antes.
No tengo tiempo para juegos, así que intento esquivarla para ir rápidamente a la habitación de Esther. Pero su hermana no opina igual y me intenta cortar el paso. Termino dándole un pequeño empujón para apartarla y llegar a la habitación 508. Voy trotando ligeramente. Casandra se ha quedado murmurando algo que no puedo entender mientras me alejo de ella. Por fin llego a la habitación, y entro ilusionado, sonriente. Esther está tumbada en la cama. Está contenta porque he llegado. Ahora mismo no hay nadie más en la habitación. Rápidamente dejo la puerta entreabierta y me acerco a ella, le doy un beso y le toco la cara:
– Perdóname – Le digo en voz baja mientras agarro su mano.
– Quien no te va a perdonar jamás, es Casandra – Responde.
– ¿Cómo ha ido todo? – Pregunto impaciente.
– Bien, la niña ha dado mucha guerra, pero al final ha salido todo bien. Se la han llevado para hacerle unas pruebas – Me contesta ella con tono cariñoso.
– Y tú, ¿cómo estás? –
Era una pregunta que no debía hacer. Bien, lo que se dice bien no está, parece agotada, seguro que su hermana no ha parado de hablar mal de mí, y yo no he estado ahí para apoyarla en este momento tan importante para los dos. Pero no he podido evitar hacer esa pregunta, me salió sola. Desde hace mucho tiempo he creído que el principio de incertidumbre de Heisenberg es aplicable también a las relaciones humanas. Al igual que con las partículas, no podemos conocer cómo está realmente una persona, el simple hecho de observarla, ya altera su estado. Y, como en muchos aspectos de la ciencia, casi siempre, dicho estado torna en caos.
– Mal – Dice mientras su leve sonrisa se desvanece. – Prometiste que estarías aquí y que no tardarías. Y han sido tres horas.- Me indica con claro tono de enfado.
– Pero… – Respondo.
– No, yo creía que éramos importantes para ti. – Prosigue, afortunadamente, porque no sabía cómo continuar la frase anterior.
Podría intentar disculparme de nuevo, justificarme por el accidente que había visto de camino al hospital. Decirle que el negocio es importante, pero seguro que todas estas excusas hacen un flaco favor por mejorar la situación. Así que decido dejar de sonreír y quedarme en silencio con ella, agarrar su mano, al menos para que sepa que ya no está sola.
El momento dura muy poco. Alguien llama a la puerta de la habitación, dando dos toques sobre el cristal. Nada más escucharlos me giro rápidamente. Es un médico, de unos cincuenta y tantos años, bastante alto y con el pelo mayormente canoso.
– ¿Señor Héctor Damasco? – Pregunta
– Sí, soy yo – Respondo rápidamente. Mientras me pongo de pie y le doy la mano.
– Buenas tardes, soy el doctor Pedro Herrero. Usted no asistió al parto y tiene que firmar unos documentos antes de traer de nuevo a su hija – Me indica con un tono de voz muy tranquilo mientras saca un dispositivo de contratos biométrico, que es prácticamente un lector de huella dactilar que al mismo tiempo que capta la huella digital, extrae ADN del tejido epitelial. Indoloro, más o menos rápido y cifrado – Su esposa ya los ha firmado y solo nos falta su conformidad.
– ¿Conformidad? – Pregunto, ya que sus palabras me suenan a contrato, y no acostumbro a firmar nada sin leer primero las condiciones.
– Sí, debe firmar unos documentos de acuerdo a la ley – Me indica, e insiste acercándome el lector de huella dactilar.
– ¿Puede mostrarme los documentos? – Vuelvo a preguntar con un tono un poco más serio.
– Por supuesto, acompáñeme – Me dice, indicándome también con la mano la dirección donde debíamos ir.
En ese momento el doctor sale de la habitación. Me giro para mirar a Esther y hacerle señas para indicar que volveré en un momento. Ella sonríe y pone un momento los ojos en blanco, porque no era la primera vez que pasaba algo parecido. Siempre me he quejado de esas personas que te piden firmar algo y no te dejan leerlo tranquilamente, forzándote a firmar y que luego las consecuencias de esa firman sean solo para mí. Salgo detrás del doctor y en ese momento me cruzo con Casandra que entra a la habitación. Ella nota que el doctor tiene el lector de huellas en la mano y mientras nos alejamos dice:
– Héctor, ¡firma de una vez para que nos traigan a la pequeña! –
Nosotros seguimos caminando hasta el final del pasillo. Ahí hay un gran ventanal donde están todos los recién nacidos. Me detengo y me quedo mirando. El doctor Herrero se ha dado cuenta y se dirige hacia mí:
– Espéreme aquí mientras voy a por sus documentos – Me dice mientras hace una seña a una enfermera al otro lado del cristal.
– Muy bien, gracias – Le respondo. Mientras observo las pequeñas cunas de los neonatos.
Una enfermera abre la puerta de esa sala y me invita a entrar mientras me pregunta mi nombre y mis apellidos. Ella cierra la puerta y se dirige a su mesa, donde coge su tablet para buscar mi nombre. Yo entro con mucho cuidado y observo a los bebés. Sabía que mi bebé estaba allí, y la sensación de que alguien muy importante está en esa sala recorre mi cuerpo. Observo a algunas niñas detenidamente, su manera de respirar, su postura. Algo me dice que podría identificar a mi hija, pero no soportaría la idea de equivocarme. Finalmente, estoy entre dos, creo que uno de esos dos bebés es mi hija. Quiero pensar que es el cansancio, la mezcla de emociones que estoy sintiendo, pero no estoy seguro que pudiera identificarla con toda certeza estando en mejores condiciones. Me detengo en una de las dos cunas, y miro a la bebé, dormida, con los mofletes un poco enrojecidos, una boquita que parece dibujada y una paz inmensa. La enfermera se aproxima a mí y me indica el número de la cuna donde está mi hija, el número 7. Bajo la mirada, y es precisamente el número de la cuna que tengo delante. Sonrío y sigo mirándola, contemplando esa carita que no podía dejar de estudiar.
En unos segundos, aunque bien podían haber sido diez o quince minutos, ya que el tiempo es relativo, entra el médico y me pide salir. Frente a la ventana desde la que se ven todos los bebés me indica:
– Puede firmar el documento y le llevaremos a su hija a la habitación en unos minutos junto con el alta – Me acerca de nuevo aquel lector de huellas del demonio.
– ¿Ha traído los documentos? – Me separo de él, dejando un poco de distancia. Indicando que no iba a poner mi dedo ahí, aún no.
– Sí, puedo enviárselos a su móvil, toque aquí – Me indica la parte posterior del lector de huellas.
Me he fijado en que el lector de huellas es ligeramente diferente. Es un modelo algo más nuevo. Estos modelos tienen un dispositivo NFC con el que cualquier dispositivo que los toque, ya sea móvil, o incluso mi reloj de pulsera podrá descargar de forma segura los documentos. Además, sólo podré descargarlo yo o, al menos, algún dispositivo donde figure mi documento de identidad digital, rechazando cualquier comunicación intrusa. En ese momento, acerco mi reloj. La pantalla da un destello y recibo una ligera vibración en la muñeca. Todo indica que he recibido la información. El doctor se ha quedado de pie esperando que firme de una vez los documentos. Yo le indico que cuando acabe de leer, se lo diré.
¿Continuar leyendo?
Para seguir la historia, mira el siguiente capítulo: El chip subdérmico. Espero que te guste.
Licencia
Foto principal: Mark Asthoff